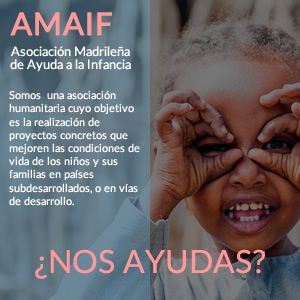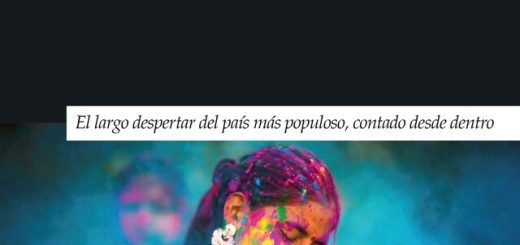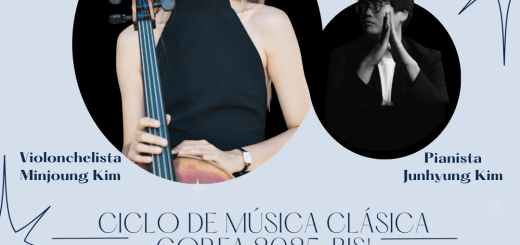Juegos de guerra en el Ártico (y II): Los «nuevos imperialismos» de Trump y Xi

Madrid. Mientras la diplomacia internacional sigue estancada, no se descartan decisiones o acciones unilaterales en el Ártico que pueden ser irreversibles y regresivas. En este sentido, es irremediable comparar la situación actual de la región y el reparto de África durante la era del imperialismo en el siglo XIX.
Pese a que los contextos son marcadamente diferentes, en lo que sí se ve un paralelismo sorprendente es en la ambición de los países por el control de los recursos naturales, los intereses económicos y estratégicos, así como las dinámicas de competencia internacional. No es que vislumbremos un escenario similar al que se produjo con la Conferencia de Berlín de 1884-1885, que certificó el reparto de territorios en África entre las potencias europeas ante la necesidad de asegurarse el acceso a la riqueza mineral del continente, incluidos el oro, el diamante, el caucho y el petróleo, y a nuevas rutas comerciales, pero sí se barruntan posibles conflictos entre Estados Unidos, China, Rusia y otros países de la zona como consecuencia de los intereses que comparten en el Ártico.
Historiadores como el británico Niall Ferguson han argumentado que la carrera por los recursos naturales, junto con la necesidad de encontrar nuevos mercados para el capital y los productos manufacturados, fue uno de los factores clave que impulsó el imperialismo. Del mismo modo, en el Ártico, las reservas de petróleo y gas natural, junto con los minerales estratégicos como el oro, el hierro y el uranio, son los principales motores de la competencia actual. Se estima que el Ártico contiene el 13 % de las reservas mundiales de petróleo crudo no descubierto del mundo y el 30 % de las de gas natural, lo que lo convierte en un objetivo geopolítico primordial. El deshielo del Ártico ha hecho que estos recursos sean más accesibles, lo que genera una «fiebre de recursos» similar a la que se vivió en África a finales del siglo XIX.
En la misma línea, el geopolítico Michael Klare, en su obra ‘Resource Wars’, defiende que la competencia por los recursos naturales, crucial para la seguridad energética de las grandes potencias, sigue siendo el eje de la política internacional y que el Ártico es solo la última manifestación de un patrón histórico que comenzó con la época imperialista. En aquel momento, la pugna en el continente africano provocó tensiones y disputas, como la Guerra de los Boers o el incidente de Fachoda, protagonizado por los ejércitos de Francia y Gran Bretaña, que al encontrarse en la localidad de Kodok, en el actual Sudán del Sur, entraron en conflicto sobre los derechos de sus respectivas naciones sobre la cuenca del Nilo.
Estas tensiones a menudo derivaron, como señalamos, en contiendas militares, como la Primera Guerra Mundial, que fue en parte una consecuencia de la disputa imperialista entre las potencias coloniales por el dominio de los recursos y los mercados. En el caso del Ártico, la situación actual desde luego no está exenta de tensiones geopolíticas. Aunque los países implicados han optado por resolver sus litigios en gran parte a través de mecanismos diplomáticos, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), hay indicios claros de que la lucha por el control de los recursos podría desencadenar conflictos más serios. No en vano, ‘The Washington Post’ ha afirmado que «el Ártico es un polvorín geopolítico». Podríamos incluso decir que estamos asistiendo a la aparición de una era de «nuevos imperialismos».
No obstante, cada uno tiene su libreto. Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto toda la carne en el asador en las redes sociales con un lenguaje agresivo reivindicando la que considera su parte del pastel, el presidente chino, Xi Jinping, ha mantenido un perfil más discreto, pero no menos asertivo.
Este acercamiento de China al Ártico se ha ido cocinando a fuego lento a lo largo del tiempo. Corría la década de los años veinte del siglo pasado cuando China se implicó por primera vez en la zona con la firma del Tratado de Svalbard, un acuerdo multilateral que reconocía la soberanía de Noruega sobre este archipiélago y sus aguas territoriales, lo que sentó una base legal para que el país asiático llevara a cabo actividad no militar, como la exploración científica, la extracción de recursos y la pesca en los caladeros de la región. Pocos se atreverían a aventurar por entonces que un siglo después el Ártico sería uno de los pilares de la geoestrategia de China.
Pekín inició su singladura en 2013, cuando decidió unirse al Consejo Ártico como observador. Un año más tarde, con la anexión de Crimea por parte de Rusia, China intensificó su colaboración con el régimen de Vladimir Putin en la zona. Su plan conjunto se concretó en el desarrollo de la Ruta de la Seda Polar, conectando Asia Oriental y el Atlántico Norte a través de un corredor económico transártico, con el que China busca establecer una vía de comercio marítimo en los mares que circundan el Polo Norte. Se cree que este proyecto, integrado en la Iniciativa Cinturón y Ruta del presidente Xi, tendrá un impacto incalculable en la segunda economía mundial, muy dependiente de la exportación de sus bienes.
En juego, una enorme cantidad de reservas de recursos naturales en el subsuelo ártico, un acortamiento significativo de las rutas comerciales hacia Europa por la reducción de la cantidad de hielo marino como consecuencia del calentamiento global -lo que podría transformar el comercio mundial y alterar las dinámicas de poder entre las grandes potencias-, y la propia seguridad del país. En caso de guerra, China tendría un punto vulnerable en el estrecho de Malaca, donde Estados Unidos podría bloquear el suministro de petróleo, señalan algunos expertos, mientras que el acceso al Ártico dotaría a Pekín de alternativas si otras rutas dejan de ser navegables. Esto supondría un salvavidas para la seguridad energética del país asiático.
El Ártico, en suma, representa una región de vital importancia para China, que posee la mayor flota mercante del mundo para el comercio, ya que, de otro modo, las exportaciones a Europa deben pasar por el canal de Suez, mientras que las dirigidas a Estados Unidos deben transitar por el canal de Panamá. El taponamiento de cualquiera de estas dos arterias marítimas puede ocasionar un caos económico, como sucedió cuando en 2021 el buque portacontenedores Ever Given, que viajaba desde el puerto de Tanjung Pelepas, en Malasia, al puerto de Róterdam, en Países Bajos, encalló en el canal de Suez.
Con esa estrategia clara en mente, China se declaró en 2018 como un «Estado cercano al Ártico» tras comprometerse a invertir en esta parte del mundo 90.000 millones de dólares en una década, tres veces más que en África en el mismo periodo. En 2020, Rusia designó la región como una Zona Económica Especial y ofreció al país asiático sustanciosos incentivos fiscales.
China posee en la actualidad estaciones de investigación científica en las islas Svalbard, el asentamiento habitado más septentrional de Europa, a sólo 700 millas al sur del Polo Norte, y, en los últimos años, ha hecho inversiones para asegurar su navegación por el Ártico con la obtención de rompehielos.
Mediante expediciones regulares de investigación a bordo de buques, el establecimiento de dichas estaciones de investigación permanentes y la pertenencia a muchas de las instituciones científicas de la región, China ha comenzado su penetración en la zona bajo el paraguas de ser un actor científico cada vez más competente en el Ártico. La ciencia se enmarca a menudo como el vector de entrada de Pekín en los mecanismos de gobernanza en el Ártico, lo que supone un claro ejemplo de la utilidad de lo que conocemos como «soft power» o poder blando en la política exterior china, es decir, su capacidad para atraer, convencer y hacer coincidir a otros países con objetivos propios.
A base de diplomacia, China ha ido abriéndose paso en la región. Como ejemplo, tenemos a Islandia, que, duramente golpeada por la crisis financiera del 2008, pidió el apoyo económico de China, con lo que se convirtió en el primer país europeo en firmar en el 2013 un acuerdo de libre comercio con el gigante asiático. Desde 2018, China cuenta en aquel país con el Observatorio Científico Ártico de Karholl.
Esta política ha sido en parte la piedra angular de su «ascenso pacífico» de China en la esfera internacional en las últimas décadas, desafiando a Estados Unidos como potencia hegemónica mundial. El control del océano Ártico entra dentro de ese objetivo de desbancar a Estados Unidos en 2049, cuando se cumplirá el centenario de la proclamación de la República Popular China. Quien controla el Ártico tiene ventaja para controlar tres continentes, dos océanos y a las mayores potencias del hemisferio norte.
Y los frutos ya está empezando a cosecharlos: en el segundo semestre de 2023, NewNew Shipping Line, una empresa naviera china que se ha asociado con Rusia, realizó siete viajes en portacontenedores entre Asia y Europa a través del Océano Ártico, y el pasado julio puso en marcha una nueva ruta ártica que conecta Shanghai con San Petersburgo.
Con todo, estamos ante un escenario complejo e incierto, en el que es perfectamente posible una escalada de las tensiones entre las grandes potencias que, bajo la excusa de su seguridad estratégica, ambicionan el control del Ártico. Si bien por ahora la región parece más un campo de rivalidad geopolítica silenciosa, con el paso de los años, siendo realistas y atendiendo a otros múltiples ejemplos en la Historia, no se puede descartar absolutamente que la situación derive en un frente de guerra abierta.