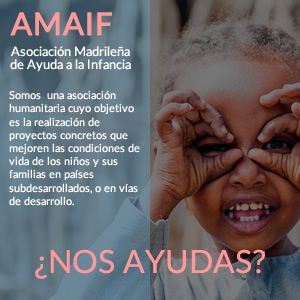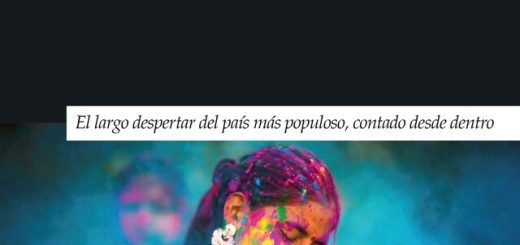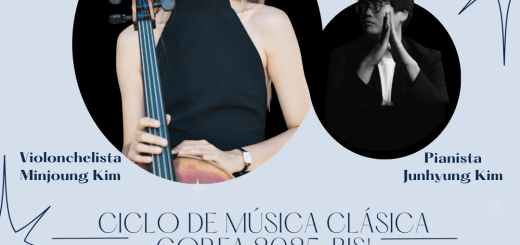Razones para el deshielo entre Europa y China (I): EEUU quiebra la histórica alianza transatlántica

Madrid. Europa vive el doloroso trance de desprenderse abruptamente de su dependencia de Estados Unidos, cimentada durante décadas en los valores democráticos que hasta ahora habían compartido. Es un cambio drástico que tiene un componente de desamparo notorio e, incluso, traumático: fueron soldados norteamericanos los que cruzaron el charco en la Segunda Guerra Mundial hasta llegar a la playa de Omaha para salvar al Viejo Continente de la Alemania nazi, en lo que fue el desembarco de Normandía.
El presidente estadounidense, Donald Trump, en apenas dos meses, ha hecho saltar por los aires esa alianza transatlántica que mantenía con Europa desde hace 80 años. No solo con la amenaza de agresivos aranceles a productos de diferente índole, sino relegando a sus dirigentes -a los que considera élites tecnócratas anquilosadas- en las negociaciones de paz de la guerra de Ucrania, que son exclusividad de Rusia y Estados Unidos. Es un gesto más que marca cómo será el nuevo orden mundial en el que Europa tiene a todas luces un papel secundario por su debilidad económica y política, y en el que EEUU, tornadizo, esquivo, rencoroso e imprevisible, dejará de ser su socio preferente.
De un plumazo, el tradicional esquema de otros presidentes republicanos como Ronald Reagan, que batalló por la libertad de Europa frente a la amenaza soviética, se ha caído del libreto que guía las relaciones internacionales de la primera potencia mundial. Washington ya no promete seguridad. Ahora quien inspira a Trump es el también republicano William McKinley, quien fuera vigésimo quinto presidente de los Estados Unidos (1897-1901), en cuyo mandato se incrementaron los aranceles a las importaciones. Por entonces, Alemania y Francia eran sus enemigos comerciales, y España perdió Cuba en una guerra cocinada de antemano por la prensa amarillista estadounidense, que no escatimó en lo que hoy se conocen como «fake news» para empujar a su país al conflicto bélico. Es decir, Trump, al igual que McKinley, ha apostado por el aislacionismo, no por salvaguardar el vínculo con Europa, con la que tiene un déficit comercial de 350.000 millones de dólares, una cifra a su juicio inaceptable que quiere revertir cuanto antes.
Sobre el papel, la cosa pinta bastante mal para Europa. Según estima Citigroup, unos aranceles medios generales del 10 % reducirían en tres décimas el Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea (UE), lastrado por un menor crecimiento y un repunte de los precios. La hostilidad de Trump encarnada en la avalancha de aranceles sobre el aluminio, el acero, los automóviles y los medicamentos -estos dos últimos bienes suponen las principales exportaciones de la región al otro lado del Atlántico- es una estrategia con la que pretende que las compañías europeas trasladen parte de su producción hacia territorio estadounidense, tal y como ya ha conseguido con el fabricante de chips taiwanés TSMC para que desplace a Phoenix (Arizona) tres plantas que crearán entre 20.000 y 25.000 nuevos empleos y que permitirán que EEUU produzca cerca del 40 % de los chips avanzados del mundo. Trump constata así una deriva ajena a la globalización económica que ha sido la norma durante décadas. Esta es la ley del embudo, sí señor.
Las empresas europeas asisten a este giro de 180 grados en las relaciones comerciales de ambos bloques con gran incertidumbre, lo que ha llevado a muchas de ellas a meter sus planes de inversión en el congelador. Son conscientes de que se enfrentan a un contexto adverso, en el que los productos se encarecerán y las industrias que los fabrican perderán competitividad, más aún de la que ya han perdido por las políticas fiscales y la hiperactividad regulatoria de Bruselas. El resultado: Europa, ya con una economía muy tocada, se adentrará inexorablemente en una recesión.
Su locomotora, Alemania, muy orientada a la exportación, se enfrenta a un severo revés que se uniría al escuálido desempeño que ha tenido su economía en los dos últimos años, con sendas caídas del PIB del 0,3 % y del 0,2 %, aquejada por la falta del gas ruso barato que nutría a su industria -particularmente, la química y la del automóvil- a través de gasoductos, un flujo que se interrumpió como consecuencia de las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y que acabó elevando los costes de producción. Sucumbía así Alemania, de un día para otro, a la competencia de China y otras regiones del mundo, y más de un empresario se acordaba pesaroso de la decisión en 2011 de la excanciller Angela Merkel de cerrar las centrales nucleares por el accidente de Fukushima (Japón), que, a la postre, privaría al país de una fuente energética crucial y cuya ausencia terminaría obligando al tejido fabril alemán a ser adicto de los hidrocarburos del régimen de Vladimir Putin. Un tiro en el pie en toda regla con funestas consecuencias.
Para este año, las perspectivas del Bundesbank no son mucho mejores. El banco central ha advertido de que «la economía alemana sigue atrapada en el estancamiento» y apenas pronostica un crecimiento del 0,3 %. Eso es como decir que no se recuperará de su actual estado catatónico provocado también por la bajada de las exportaciones al mercado chino. Según algunos expertos, Alemania vive una suerte de «japonización», un término que se asocia al hecho de que un país viva un periodo prolongado de escaso crecimiento y baja inflación, como le viene sucediendo desde 1990 a Japón, toda vez que el estallido de su burbuja financiera e inmobiliaria condenó al archipiélago a un letargo de inexistente crecimiento y una deflación crónica, en una sociedad cada vez más vieja. De acuerdo con el Banco Mundial la población germana en edad de trabajar caerá cerca del 6% de aquí a 2030.
El periodista económico Wolfgang Münchau va más allá en su libro ‘Kaput: el fin del milagro alemán’ y habla del ocaso de un modelo económico basado en las exportaciones, que fue exitoso en la era analógica pero que en la era digital solo ha demostrado su obsolescencia: desde 2022, sus ventas al exterior se han desplomado y, en concreto, las ventas a China se han hundido un 20 %.
Las relaciones comerciales de la UE con China han sido complejas hasta la fecha. Bruselas abrió una investigación a las ayudas de China a los coches eléctricos, que acabó con la imposición de unos aranceles del 35 % a estos vehículos a finales del año pasado, al considerar que dichos subsidios permitían a los fabricantes chinos vender a precios más bajos que los coches europeos.
Pekín calificó estas medidas de proteccionistas. Sin embargo, sabe que tiene la sartén por el mango: si la UE necesita baterías para sus coches eléctricos, China no vende. Se aferra a una política de reciprocidad y las alianzas de los fabricantes chinos con empresas europeas para poner en marcha proyectos de baterías quedan en suspenso. Y, por si fuera poco, deja de exportar litio y galio, los materiales necesarios para fabricarlas en suelo europeo. En resumen, hoy por hoy, el coche eléctrico -elemento clave de la agenda verde que promueve la Comisión Europea- será una quimera si no se sellan acuerdos con China.
Todos estos factores significan una amenaza insoslayable para los indicadores macroeconómicos de la eurozona. En una reciente entrevista con Bloomberg, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, admitía que la UE tiene un «problema estructural» por el bajo crecimiento de la productividad frente a Estados Unidos y China. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha sido más incisiva, culpando de la «parálisis en Europa» en términos de inversión e innovación a la «excesiva burocracia» del bloque durante más de un decenio. Otras voces del mundo empresarial también se han mostrado críticas con las políticas de Bruselas, como el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz: «Hemos perdido cuatro puntos de PIB industrial en tres años», aseguró en el Foro de Davos.
En el inhóspito entorno en el que ha quedado Europa, las relaciones con China, la segunda economía mundial, podrían experimentar un deshielo histórico en un intento casi in extremis por relanzar una economía que aún representa el 16 % del PIB mundial. Coincidiendo con el 50 aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos entre ambas partes -y, básicamente, porque Bruselas no puede permitirse mantener a la vez dos conflictos comerciales de esa magnitud-, se está barajando una cumbre que venga a suavizar las tensiones comerciales.
Muchos detractores esgrimirán que el régimen chino no es una democracia y no comparte los valores occidentales, pero tampoco lo son las monarquías árabes, que precisamente no amparan los derechos humanos y desde donde, desde hace años, se están canalizando inversiones cuantiosas hacia empresas europeas estratégicas en sectores que van desde las telecomunicaciones hasta las renovables, pasando por las infraestructuras.
Rusia, por su parte, es una autocracia donde los opositores están perseguidos y, sin embargo, sus yacimientos de gas han sido la principal fuente energética para calentar a los hogares de la llanura europea y para alimentar de electricidad a sus industrias. Ahora lo es menos, pero, a pesar de las sanciones, su gas natural licuado llega por barco al continente. En resumen, no hay una justificación desde el punto de vista político y moral que desacredite una mayor inclinación hacia China en materia comercial.